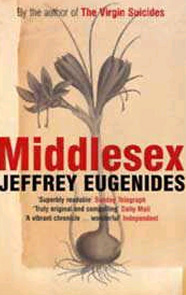| [c. 1270; del ll. amārus, -a, -um, íd., en la forma antiga amar, modificada per influx del verb amargar, del ll. vg. amaricare, íd., derivat de amarus] | ||
adj 1 1 D'un sabor característicament desagradable, com el fel, el sèver, etc. | ||
Conocí Valencia como a una puta
trasnochada. Adicta a estímulos baratos, siempre hablando de tiempos mejores y
claramente sobrevalorada. Todos fuimos defraudados, pagamos un alto precio por
un humo que no valía ni el tiempo que la ciudad gastó en vendernos. Para ser
justos, habría que reconocer que no toda la culpa fue de ella, la soberbia es
muchas veces la única medicina para aquél a quien la vida no ha hecho justicia,
y Valencia ya había recibido más palos de los justos por aquél entonces. Para
su amarga pretensión, en cambio, nunca habrá medicina. Será algo del carácter valenciano,
un error evolutivo que llevó al nacimiento en algún momento el gen del
menfotisme. Todo nos daba igual, especialmente nosotros nos dábamos igual.
Como los naranjos de sus calles, Valencia es sumamente fértil y, a la vez, sólo da frutos amargos. El pie del destino pisa más fuerte a orillas del mediterráneo y está siempre dispuesto a hacerlo sobre cualquier cabeza. Qué se puede esperar de una ciudad que vive de espaldas a su mar, de espaldas a su huerta y de espaldas a su lengua. Ni pescar, ni recolectar ni ser libre. Y, por no pecar de pretencioso, aunque todo se contagia, he de reconocer que es fácil hablar a tren pasado y que cuando conocí a Valencia como una puta trasnochada me engañó como al más bobo. Ahora conozco sus miserias, pero aquél primer año todo era compartir droga barata y sueños tan grandes, profundos, amplios y definitivamente inútiles como sus grandes avenidas, palacios de congresos y puentes insostenibles. Hasta que se le cayó la brillante fachada.
Supongo que el cristal de la amargura me ciega parcialmente en estos momentos, pero el cerebro es imperfecto y tiende a borrar lo malo, para hilar sólo los momentos de felicidad y bordarlos de tal manera que el tapiz final luce alegre y coherente. En algunos años, quizá al otro lado de la península, o del continente, o al otro lado de su ignorado mediterráneo, quizá incluso más lejos, recordaré Valencia como una arcadia estudiantil donde viví, se lo reconozco, algunos de mis mejores años. Pero no me importaría poder recuperar estos párrafos y ver que, como su enorme luna, todo tiene una cara oculta. Y que allá donde viva, sin arcadia, sin paraíso juvenil, habrá también una cara iluminada.
La capital del Turia, como cualquier otro, tiene derecho a segundas oportunidades, por mucho que me pese la idea de que la mezquindad es más estructural que circunstancial, y que algo en su planificación urbana, o en sus –escasas- zonas verdes, o en su sistema de alcantarillado y cañerías llegando a cada casa, ha alimentado y esparcido la bacteria de lo picaresco y cretino; seguramente sean todo conjeturas y en la espina dorsal de la ciudad haya algún dulce futuro. Espina dorsal dispar y creciente, multicultural y diversa, formada por médulas que en barrios y pedanías luchan contra la mano de acero que rige estas calles, pequeños héroes anónimos dejándose los codos por una amarga ciudad que poca o ninguna vez les dará las gracias. La irracional esperanza del ser humano contra el hormigón y el asfalto.
No hay mejor caricatura de este despropósito urbano y sociológico que la prostitución de su tradición más profunda: como la paella que engaña y sangra al turista en primera línea de playa, la ciudad tenía que tenerlo todo; mejillones, gambas, pollo, limón, pimiento y hasta cebolla y guisantes. Ofrecer lo auténtico, lo original, lo que la diferenciaba de la Barcelona de neón y del Madrid que le da la espalda estaba demás. Tenía que ser la ciudad total. La cuixa del Carme, la bajoqueta del Cabanyal y el garrofó de la Albufera se quedaban cortos. Había que maravillar al mundo plantando un centollo de trencadís blanco en medio del arroz si hacía falta.
En resumen, y cerrando esta carta de despedida de una ciudad que ha pasado de amiga a enemiga, pero a la que le deseo todo lo mejor: no engañes a nadie más, Valencia. No te conviertas en una falla sobre ti misma, una sátira vacía y ridícula de tan pretendidamente bella, un perfume barato eclipsando tu espíritu de azahar, un corazón de cartón piedra al que llegan las vías de poliestireno que te han secado las raíces y un puerto expandido por donde la modernidad te ha traído de todo menos vida.
Yo me retiro a observar desde la barrera. Quiero explorar nuevos sabores. A ti, amarga Valencia, te quedan cinco meses. Dos décadas para recapacitar deberían dar vergüenza, pero nunca es tarde. Amargo no tiene por qué ser malo, lo amargo tiene carácter, el carácter suficiente para resucitar a un muerto.
Como los naranjos de sus calles, Valencia es sumamente fértil y, a la vez, sólo da frutos amargos. El pie del destino pisa más fuerte a orillas del mediterráneo y está siempre dispuesto a hacerlo sobre cualquier cabeza. Qué se puede esperar de una ciudad que vive de espaldas a su mar, de espaldas a su huerta y de espaldas a su lengua. Ni pescar, ni recolectar ni ser libre. Y, por no pecar de pretencioso, aunque todo se contagia, he de reconocer que es fácil hablar a tren pasado y que cuando conocí a Valencia como una puta trasnochada me engañó como al más bobo. Ahora conozco sus miserias, pero aquél primer año todo era compartir droga barata y sueños tan grandes, profundos, amplios y definitivamente inútiles como sus grandes avenidas, palacios de congresos y puentes insostenibles. Hasta que se le cayó la brillante fachada.
Supongo que el cristal de la amargura me ciega parcialmente en estos momentos, pero el cerebro es imperfecto y tiende a borrar lo malo, para hilar sólo los momentos de felicidad y bordarlos de tal manera que el tapiz final luce alegre y coherente. En algunos años, quizá al otro lado de la península, o del continente, o al otro lado de su ignorado mediterráneo, quizá incluso más lejos, recordaré Valencia como una arcadia estudiantil donde viví, se lo reconozco, algunos de mis mejores años. Pero no me importaría poder recuperar estos párrafos y ver que, como su enorme luna, todo tiene una cara oculta. Y que allá donde viva, sin arcadia, sin paraíso juvenil, habrá también una cara iluminada.
La capital del Turia, como cualquier otro, tiene derecho a segundas oportunidades, por mucho que me pese la idea de que la mezquindad es más estructural que circunstancial, y que algo en su planificación urbana, o en sus –escasas- zonas verdes, o en su sistema de alcantarillado y cañerías llegando a cada casa, ha alimentado y esparcido la bacteria de lo picaresco y cretino; seguramente sean todo conjeturas y en la espina dorsal de la ciudad haya algún dulce futuro. Espina dorsal dispar y creciente, multicultural y diversa, formada por médulas que en barrios y pedanías luchan contra la mano de acero que rige estas calles, pequeños héroes anónimos dejándose los codos por una amarga ciudad que poca o ninguna vez les dará las gracias. La irracional esperanza del ser humano contra el hormigón y el asfalto.
No hay mejor caricatura de este despropósito urbano y sociológico que la prostitución de su tradición más profunda: como la paella que engaña y sangra al turista en primera línea de playa, la ciudad tenía que tenerlo todo; mejillones, gambas, pollo, limón, pimiento y hasta cebolla y guisantes. Ofrecer lo auténtico, lo original, lo que la diferenciaba de la Barcelona de neón y del Madrid que le da la espalda estaba demás. Tenía que ser la ciudad total. La cuixa del Carme, la bajoqueta del Cabanyal y el garrofó de la Albufera se quedaban cortos. Había que maravillar al mundo plantando un centollo de trencadís blanco en medio del arroz si hacía falta.
En resumen, y cerrando esta carta de despedida de una ciudad que ha pasado de amiga a enemiga, pero a la que le deseo todo lo mejor: no engañes a nadie más, Valencia. No te conviertas en una falla sobre ti misma, una sátira vacía y ridícula de tan pretendidamente bella, un perfume barato eclipsando tu espíritu de azahar, un corazón de cartón piedra al que llegan las vías de poliestireno que te han secado las raíces y un puerto expandido por donde la modernidad te ha traído de todo menos vida.
Yo me retiro a observar desde la barrera. Quiero explorar nuevos sabores. A ti, amarga Valencia, te quedan cinco meses. Dos décadas para recapacitar deberían dar vergüenza, pero nunca es tarde. Amargo no tiene por qué ser malo, lo amargo tiene carácter, el carácter suficiente para resucitar a un muerto.